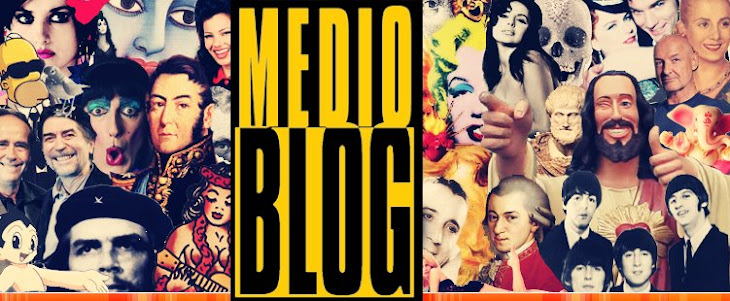Madre aún seguía sirviendo la sopa,
"¿Cuándo sentarás la cabeza?
Un día la abriremos y bandadas de cotorras
escaparán de ella". Él sonreía sin dejar
de mirar…
Marcos lo miraba todo. Parecía que nada escapaba a sus ojos grises. Era un chico de pocas palabras, tan así, que de niño llegaron a pensar que era autista. Ahora, a sus dieciséis años, algunos lo afirmaban. La escuela, era un tema que no se discutía. Terminó la primaria y eso a su mamá le bastaba.
Tenía una memoria visual privilegiada, él podía describir con lujo de detalle todo lo que había visto en alguna habitación, o cómo estaba vestida tal persona.
No se le escapaba nada, la noche antes del suceso (así lo llamaría luego), le comentó a su mamá el capítulo de la novela que ella se perdió por estar cuidando a la tía Maruca, que dicho sea de paso, nunca le cayó bien a Marcos.
Le contaba que la actriz principal estaba con una blusa roja antes de la segunda propaganda y que luego apareció con una blusa blanca. El color de la corbata de todos los actores que aparecieron. Los muebles, los lugares, los colores de las cortinas del hotel donde transcurrió el deseo.
Aquella noche algo cambiaría, o mejor dicho, a la mañana siguiente. Entre otras cosas que su madre nunca entendió, Marcos le pidió que tapase todos los espejos de la casa.
Marcos soñó aquella noche con una habitación vacía. Sin colores, si es que esto es posible, sin ventanas, sin adornos, alfombras, lámparas. Sin nada que mirar, que recordar. Sin embargo, una voz le hablaba. Le decía cosas que hoy Marcos no recuerda, pero no puede evitar sentir temor, una especie de chorro de agua fría bajando por su nuca, cuando intenta recordarlo.
Despertó a las 8, cuando el pipipipí de su despertador lo trajo de los brazos de Morfeo. Salió de su habitación en pijamas, bajó las escaleras y de reojo, vio que alguien se movía dentro del espejo del descanso. Se asustó, no volvió a mirar los espejos.
Cuando llegó a la cocina su mamá estaba de espaldas, lavando los platos de la cena anterior. En ese instante, el mundo de Marcos se congeló. La habitación se transformó en un hospital lleno de gente, él estaba parado en la puerta de la habitación 26 con la cabeza gacha y la vista en el piso. Entró y su madre, conectada por todos lados a aparatos que hacía pip pip, no se movía. El tiempo en su visión se aceleró, vio médicos y enfermeras entrando a la habitación, vio cómo se alteraban los monitores que hoy puede describir a la perfección, vio como una línea plana se adueñaba de uno de ellos, y cómo la enfermera de ambo verde, con una mancha de tinta en el bolsillo, le pedía que salga de la habitación. Vio a un médico cubrir a su mamá con una sábana, vio a otro apagar algo, y dejar a oscuras los monitores, los vio salir al pasillo, vio al doctor acercarse, vio como todo se desvanecía nuevamente y allí estaba su mamá, lavando los platos de anoche.
Mientras desayunaban, le contó a su mamá del sueño sin colores. Ella lo escuchó en silencio, sabía que algo había cambiado en él. Y accedió a cubrir todos los espejos.
Los días pasaron sin más que espejos tapados. La tía Maruca vino de visita, fue sólo mirarla y la visión llegó, ahora con más detalles, podía sentir los olores. Maruca se moría de un infarto en su casa de tres plantas, sola, como había estado siempre, sus siete gatos comenzaban a alimentarse de ella cuando el cartero llamó al 911 porque el olor a muerto era insoportable. La noticia de que Maruca se murió, llegó a sus oídos en palabras de su madre, dos semanas después de la visión.
Esa noche volvió a tener una pesadilla sin colores. Esta vez corría como si alguien lo persiguiera por un bosque oscuro, húmedo. Las ramas que se llevaba por delante le lastimaban la cara, sentía que lo estaban por alcanzar, y ahí despertó.
A partir de esa noche la cosa se complicó. Si Marcos hojeaba una revista y en ella aparecía la foto de alguien, las visiones de cómo moriría esa persona lo invadían. Si veía la foto de una multitud, su cuerpo convulsionaba como lo haría la tierra en el mayor de los terremotos. Su madre, simplemente cerraba la revista sin entender qué le pasaba a Marcos, y él, para evitar la pregunta del millón, no daba explicaciones. Su cabeza simplemente se llenaba de accidentes estúpidos y serios, de infartos, de cáncer, de hospitales, de armas, suicidios, vejez, sangre, olores y lágrimas.
Una angustia mustia y profunda se le amontonaba en su pecho, y le duraba días.
Le pidió a su mamá que esconda las revistas y las fotos, que nadie venga de visita, que no mire la tele delante de él y que por favor, “por lo que ella más quiera” (decía), nunca destape los espejos. Su pedido estaba tan cargado de misterio y de cierto temor, que su mamá no dudó en hacerle caso. Sin embargo, aquella mujer entrada en canas, comprendía que su hijo se perdía día a día de la vida. Encima sus riñones estaban fallando… ella lo sabía. La semana próxima iría a buscar los resultados del examen…
Tres semanas después, Marcos entraba con la mirada al piso a la habitación 26 del hospital donde sabía que moriría su mamá.
La soledad, sin embargo, le trajo algo de calma. Los espejos seguían tapados, tiró en una bolsa todas las revistas y las fotos, y por las dudas, cortó el cable del televisor.
Comió todo lo que encontró en la heladera, luego, todo lo de la despensa y cuando nada quedó para comer, se animó a salir al almacén de la esquina con plata que encontró en el cajón de la cómoda. Don Julio se moriría ahogado, tratando de cruzar a nado el Paraná. Pobre Don Julio.
Marcos dormía casi todo el día, y por las noches, hacía la limpieza de la casa, que cada vez le parecía más grande.
De día, cuando dormía, lograba evitar los sueños, y eso estaba bien. Pero un tarde de lluvia, se despertó con un trueno, y se dio cuenta que algo había cambiado. Los colores.
Pensó que estaba soñando, y se pellizcó para comprobarlo, cómo había visto que se hacía cuando veía televisión. Pero estaba despierto. Los colores habían desaparecido. Todo, absolutamente todo lo que miraba, era o blanco o negro. Colores al fin pensó, pero se asustó. A partir de allí, sin poder explicárselo muy bien, nació en el una idea que fue creciendo en su pecho, invadiendo su mente, hasta casi no dejarlo respirar.
Se distraía contando en voz alta, se mentía cantando canciones que recordaba, pero cuando callaba, la idea volvía a él, envolviéndolo centímetro a centímetro.
El amanecer llegaría en unas horas, y Marcos no lo soportó más. Subió las escaleras hasta el descanso, transpirado, descalzo, temeroso. Tomó el paño que cubría el espejo grande, el más grande de la casa, y tiró con todas sus fuerzas la tela para dejar al descubierto el reflejo.
Levantó la vista y finalmente se animó. Dentro del espejo, Marcos tiraba el paño para destapar el espejo del descanso de la escalera, con la cabeza gacha, temeroso.
Mientras al Marcos de fuera una gota helada le recorrió la nuca, el Marcos del reflejo levantaba la vista, para mirar en su espejo a Marcos tirar con fuerza el paño que cubría el gran espejo del descanso de la escalera.